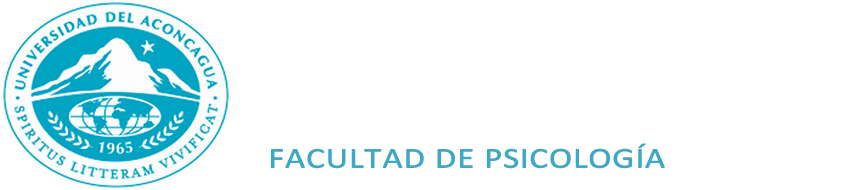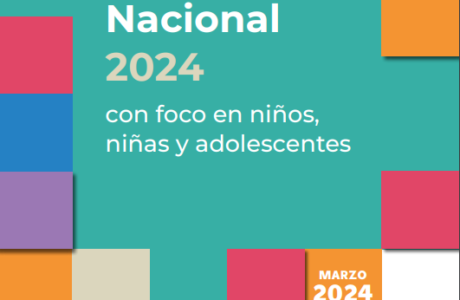Escuchar la nota
Aunque las violencias que atraviesan las infancias adoptan múltiples formas y ocurren en diversos ámbitos, muchas siguen siendo invisibilizadas o naturalizadas. Para comprender sus impactos y pensar respuestas integrales, el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia dialogó con Gabriela Morelato*, doctora del Conicet y especialista en desarrollo infantil y vulneración de derechos.

Fuente: UNICEF Guatemala. Disponible en https://www.unicef.org/guatemala/construcci%C3%B3n-de-un-sistema-de-protecci%C3%B3n-integral
La violencia contra niñas, niños y adolescentes se manifiesta de múltiples formas y en diversos ámbitos. Poner fin al maltrato hacia las infancias y adolescencias es urgente y prioritario. Aunque es una responsabilidad individual, colectiva y especialmente estatal, no está descontextualizada del resto de las situaciones que vivimos como sociedad.
Hace más de 30 años que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoció mundialmente a las chicas y chicos como sujetos de derechos. Sin embargo, la violencia psicológica y física severa aún sigue siendo considerada como un método de crianza. Se trata de formas de violencia que más consecuencias y marcas dejan en niñas, niños y adolescentes, afectando sus posibilidades de bienestar y sano desarrollo. Si son sostenidas y repetidas en el tiempo, atentan contra la integridad y el interés superior del niño y la niña. La imagen de las personas adultas como referentes de cuidado y protección se pone en crisis o permanece ausente. El hogar puede no ser un espacio seguro.
Los datos sobre los entornos como ejes articuladores de la violencia contra niñas, niños y adolescentes reflejan, de algún modo, formas actuales en las que las infancias y adolescencias padecen vulneraciones a sus derechos. Así se observa el ataque a su integridad en los entornos digitales, a la calidad y bienestar de su presente y futuro a raíz de la violencia ambiental, o a la vida familiar y comunitaria, e incluso a la propia vida, como se evidencia en la información referida a la violencia urbana. Se trata, en la mayoría de los casos, de información emergente que comienza a visibilizarse.
Gabriela Morelato es licenciada en Psicología por la Universidad del Aconcagua y doctora del CONICET. Su especialidad es la psicología del desarrollo infantil, la violencia contra las infancias y adolescencias, y la vulneración de derechos. El Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia conversó con la especialista sobre aspectos vinculados al maltrato infantil.
–¿Hay algunos síntomas comunes en las infancias que nos permitan darnos cuenta de que estamos ante un caso de maltrato infantil?
–El maltrato es una de las clases de violencia hacia las infancias. En este punto es muy importante distinguir la violencia sexual o el abuso sexual infantil, que no sería un tipo de maltrato, sino una categoría independiente por sus consecuencias y características diferenciales. La palabra “síntoma” tal vez no sea la más adecuada, pero sí podemos hablar de indicadores que aparecen en la conducta y que son observables en niños y niñas. Muchas veces se manifiestan como cambios de conducta, comportamientos disruptivos o agresivos, o en el extremo opuesto, como una conducta inhibida. Lo importante es que, de repente, aparece un cambio en la conducta de los niños o niñas. A veces, los indicadores también se relacionan con lo físico o lo emocional.
Estos son algunos de los más importantes, aunque también pueden observarse miedos exacerbados frente al contacto con adultos, comportamientos de temor ante ciertas situaciones, o lesiones físicas cuya explicación cambia o no resulta coherente.
–¿Cómo debe tratarse, desde las instituciones, a un niño o niña que se encuentra en una situación de maltrato?
–Desde las instituciones, y sobre todo desde la Ley 26.061 —que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y que marcó un cambio de paradigma—, el niño deja de ser considerado objeto para ser reconocido como sujeto de derecho. Esto implica una mirada que acompaña y protege, que no excluye al niño o a la niña, sino que, en todo caso, debe excluir a la figura maltratadora del entorno familiar.
Existen distintos tipos de protocolos. Por ejemplo, en los ámbitos escolares, si se detecta una situación sospechosa, aunque no esté confirmada, se puede activar el protocolo. En algunos casos, se eleva el informe a los equipos técnicos interdisciplinarios, quienes pueden tomar una medida de excepción o de exclusión, al menos hasta evaluar completamente la situación. Existen protocolos institucionales que prevén la derivación a equipos especializados para el tratamiento de casos de violencia en las infancias.
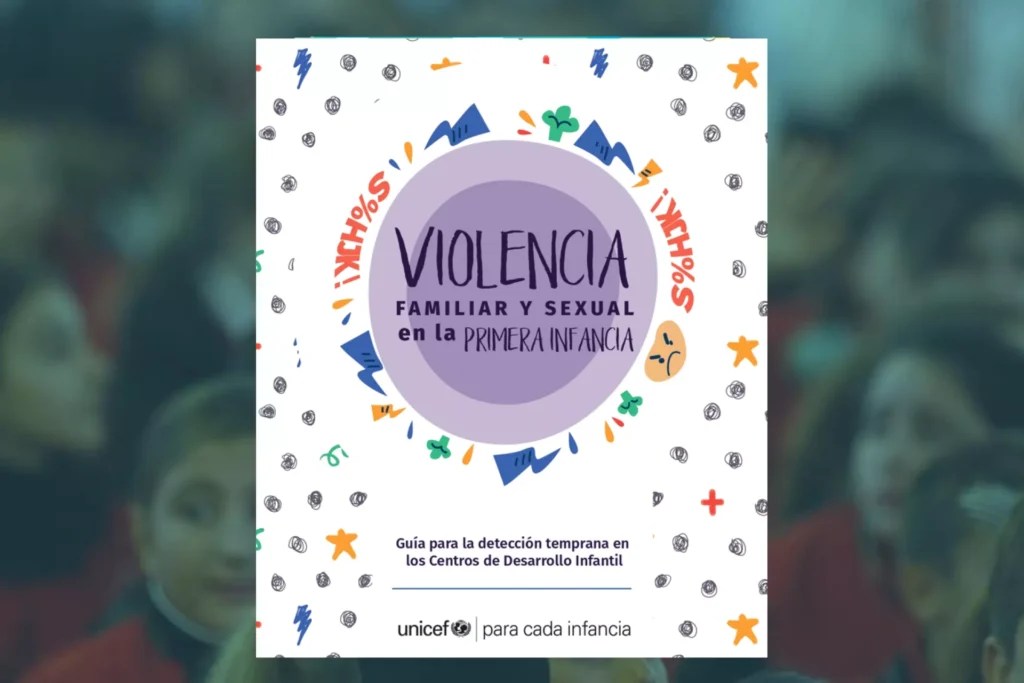
Recurso: «Violencia familiar y sexual en la primera infancia. Guía para la detección temprana en los centros de desarrollo infantil» . UNICEF. 2021
Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/violencia-familiar-sexual-primera-infancia
–Hay un «sentido común» que indica que todo lo que nos pasa en la infancia nos marca de por vida. ¿Eso es así? ¿Tenemos herramientas para tramitar lo que nos pasa de otra manera?
–Es cierto que las experiencias infantiles, sean o no traumáticas, van a influir en la vida adulta. Si bien nada es absolutamente determinante, ya que el transcurso de la vida incluye distintas experiencias y contextos que pueden modular esos efectos, la clave está en poder dar continuidad al desarrollo a pesar de las adversidades. No todas las experiencias que pueden generar traumas en la infancia tienen los mismos efectos.
El trauma, dependiendo de su naturaleza, puede ser tramitado según el contexto, las redes de apoyo, el momento en que se produjo y otros factores. Desde una perspectiva multicausal, estos elementos determinarán cómo será el desarrollo futuro. Las experiencias infantiles son de gran influencia para la adolescencia y la adultez.
Si hablamos de vulnerabilidad en la infancia, debemos considerar muchos aspectos. La infancia es una etapa vulnerable porque es un momento de formación, donde muchos elementos son más frágiles. Cuanto más pequeña es la infancia, mayor es la vulnerabilidad, y cualquier tipo de violencia puede causar psicopatologías. Las herramientas que se tienen para tramitar estas experiencias también dependen del momento del desarrollo.
–¿Las violencias son, generalmente, familiares?
–No hay que hacer un reduccionismo. La etiología de las violencias es muy amplia. Estamos atravesando un momento de violencia social importante, que en los sectores más vulnerables tiende a eclosionar. Esto tiene que ver con historias de vulneración de derechos en múltiples ámbitos. No debemos psicologizar exclusivamente el maltrato, sino también comprender que muchas veces es producto de situaciones más amplias que afectan a las familias, especialmente en los estratos de menores recursos.
Esto es algo que debe considerarse. Además, quienes trabajamos en salud, educación e investigación también enfrentamos la falta de recursos y conocimientos, en tiempos muy difíciles. Debemos replantearnos muchas cuestiones desde el ámbito profesional y, al mismo tiempo, reconocer que el rol del Estado se encuentra debilitado. Todos somos parte del Estado, y estamos atravesando un momento de vulneración incluso para quienes trabajamos en estas problemáticas.
Datos que duelen
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó que, durante 2023, el 38 % de las presentaciones recibidas en su sede de la Ciudad de Buenos Aires involucró a niñas, niños y adolescentes afectados por hechos de violencia doméstica.
Este porcentaje representa un aumento respecto al año anterior, cuando los NNyA representaron el 34 % de los afectados, en una tendencia creciente que se observa desde 2018, año en que el 32 % de los casos correspondía a esta franja etaria.
En su mayoría (67 %), las denuncias de 2023 fueron realizadas por personas adultas también afectadas por hechos de violencia y por terceras personas (31 %) que se acercaron a relatar hechos que afectaban a otras/os. Además, 91 adolescentes de entre 13 y 17 años concurrieron personalmente a realizar presentaciones (2 %) por hechos que los afectaban directamente.
* Gabriela Morelato es licenciada en Psicología por la Universidad del Aconcagua y doctora en Psicología. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta en el CONICET, en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), con sede en Mendoza. Su especialización abarca la psicología del desarrollo infantil, la violencia contra las infancias y adolescencias, y la vulneración de derechos
Por Laura Fiochetta | ONAF | 25 de abril de 2025